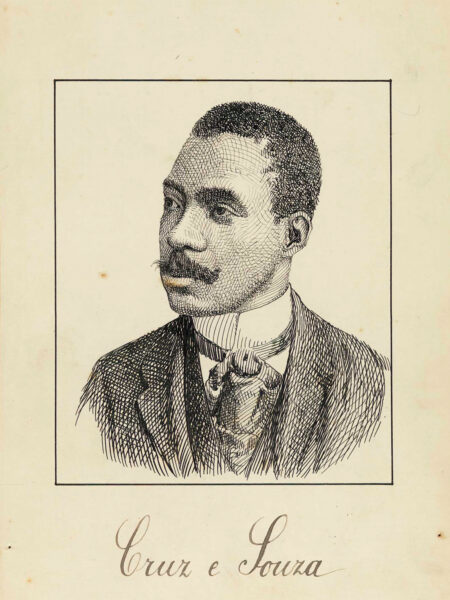
El nuevo velador
(Tomado del libro de cuentos: Madera, Pérgola, 2023)
El jefe gringo dobló en tantos caminos que la verdad no sé donde andamos. Si al norte o al sur. Hace quince minutos, vi la última casa. Esta noche empiezo a trabajar de velador en el rancho. Antes estaba de cocinero en un restaurante italiano, pero me corrieron. Para ese trabajo me recomendó Celina, la muchacha de mi pueblo con la que salí hace tiempo. Ella quería casorio pero yo no y mejor ahí la dejamos. Creo que aun tiene esperanzas en mí porque entonces no me hubiera recomendado con su tio Aristeo, quien trabaja de velador en el rancho al que vamos llegando.
La camioneta cruza un camino estrecho donde las ramas arañan la carrocería hasta que finalmente llegamos a un sitio despejado. Al fondo se distingue una cabaña; y más atrás, a pesar que es de noche, se logra ver el invernadero rodeado de las viñas.
Apenas hemos bajado, el jefe gringo se arranca y se va de regreso. En uno de los pilares del portal, don Aristeo enciende los focos que cuelgan del techo como los quiebres de un rayo. Saca las llaves. Se tarda en ebrir la puerta. Un ligero temblor en las manos lo hace errar dos veces al meter la llave en la chapa.
Por dentro se nota que la cabaña vivió tiempos mejores. Frente a la ventana hay una tarja pequeña; y a lado una parrilla de cuatro hornillas y una olla de peltre para calentar café. En una de las paredes esta clavado con tachuelas un recorte amarillento de periódico. La fecha es del 21 de marzo de 1992. Acompaña al texto en inglés una fotografía donde aparecen tres gringos en overol, un niño rubio con camisa de cuadros y, a su lado, con la mano sobre la cabeza del escuincle, un hombre moreno, con el pantalón manchado de tierra que mira sonriente. Rick Mannon, A. Teodopulus, Howard Robinson, Howard Jr. y Aristeo Mendoza. Ay cabrón, me digo. Pero si es el tío de Celina. No es tan viejo y se ve bien cascado.
—El baño es ése y aquí hay un cuarto para guardar tiliches —dice Aristeo como para hacer que deje de andar de fisgón—. Mi sillón es ése. Puedes tomar el otro —señala un sofá con pinta de mueble mordido por los perros.
Entonces se va rengueando hacia el cuarto. Dentro hay anaqueles llenos de herramientas para el trabajo. Sale cargando una escopeta y en la otra mano una linterna. Me observa con la actitud de quien sabe todas las pendejadas que has pensado sobre él y que más te vale darte cuenta que te andes con cuidado.
—Agarra —dice entregándome la linterna—. Te enseñaré de qué trata el trabajo.
Cruzamos el pequeño portal de la cabaña y andamos sobre un camino hecho con el uso, en medio del pasto silvestre.
—La propiedad tiene poco más de cuatrocientos acres… —dice el viejo con la voz entrecortándose por la caminata—. No es de las más grandes que verás por estos rumbos… pero tampoco es la más pequeña… ya la verás bien cuando amanezca… basta para que una persona se tarde un buen rato en encontrar la salida.
Al llegar al invernadero suelta un gargajo que se pierde a metros de distancia en la yerba.
—Voy a entrar a ver cómo va el ciclo de riego. Tú espérame acá.
Prendo un cigarro. Con la linterna empiezo a jugar echando luces por los cuatro costados, a fijarme en la distancia que me separa de las plantas de vid. ¿Qué habrá en el invernadero? ¿No será droga? Capaz y los milicos o la DEA andan agazapados entre las alambradas, y yo aquí con el arma listo para que me tumben. Pasan los minutos, viene un rato el viento con olor a fruta y luego termino de encender otro cigarro. Finalmente don Aristeo sale y volvemos a la cabaña.
Aquél será el primero de los rondines que haremos hasta el amanecer. Don Aristeo, en el sillón y la taza de café, enciende la pequeña radio donde pasan rancheras. A la una de la mañana comienza la retransmisión “De paisano a paisano”. El programa se ha hecho famoso porque los familiares que están a ambos lados de la frontera se dedican canciones y mensajes al aire. Pero en la primera llamada que entra a la cabina de radio, don Aristeo apaga el aparato.
—No le apague —le digo.
—Ni madres. En ese pinche programa la gente siempre dice lo mismo. Y no quiero sentirme mal toda la noche escuchando lo que yo decía antes. Nada más me voy un año. Ajá. Luego pasaba otro y me decía el año que viene me regreso. Luego fueron tres y lo mismo. Luego me traje a la familia y dije na´más que juntemos pa´la casa… Y bueno. ¡Ya llevo aquí muchos años!… Mis hijas son gringas y ahora allá en el pueblo están todos muertos o van de salida, como yo.
El viejo como que se ha puesto melancólico y mira el reloj. Dice que mejor vayamos a dar otra vuelta al rancho. Se quiere levantar, pero un dolor en la pierna lo devuelve como si estuviese atado al sillón. La cara que pone es como cuando un perro no quiere dejar de masticarte el hueso aunque uno le dé de patadas.
—Hija de tu chingada madre… —le dice a su pierna, agarrándosela bien recio.
—Mejor descanse —le digo—. Si gusta, yo me encargo. Para eso estoy aquí.
—Gracias, pero no es nada. Es sólo esta pinche pierna mala que me está fallando. En un rato se me pasa.
Entonces me cuenta que las piernas las tiene enfermas. Disque se le fregaron cuando cruzó el desierto de Altar hace veinte años. En cuatro días se las acabó en puro trepar y bajar cerros pelones.
—Pos habrá estado muy cabrona la entrada a este país —le digo—, porque para mí se me hizo bien fácil.
—Uy, espera na´más unos años y verás si no.
Ya no le quiero seguir llevando la contraria. Cuando puede levantarse, entonces salimos. Pero ahí, mero antes de llegar al invernadero, don Aristeo me hace seña de que no avance. A un costado de la nave se escucha el ruido como de animal que quiere meterse.
—Shhht —susurra—. Alumbra cuando te diga.
—¿Pos qué vio? —le digo.
—Shhttt.
Como que me pongo nervioso porque las manos las siento aguadas. ¿Y si resulta que son los de la DEA? Mejor ni prendo la luz. Pero don Aristeo me dice alumbra y yo alumbro. Ni modos, me digo, para eso estamos aquí. Si es la hora, pues es la hora. Presiono el botón de la linterna. Vemos a dos niños escapando por un boquete hecho en la lona del invernadero. Nos miran. Sus ojos brillan como el de los gatos cuando uno les echa la luz. Pero estos gatos se van corriendo en dos patas hacia las parras. Los persigo con la linterna, van tomados de las manos. Entonces me doy cuenta que Aristeo los ha puesto a tiro.
—¡Aguante! —le grito— ¡Son unos escuincles!
Pero el fogonazo ilumina los metros a nuestro alrededor. Los oídos me zumban peor que las chicharras en celo. Me encabrono y empujo al viejo hasta que se tropieza con sus piernas descompuestas y se azota. “Hijo de tu chingada madre”, me suelta antes de que el costalazo le saque el aire. Me tiemblan las manos. Quiero encender la linterna otra vez y no puedo. “Ora, pinche baratija”, le digo como si fuese una burra que necesita unos varazos para subir el cerro. Estoy seguro de que escuché un grito. Venir hasta acá sólo para ver el espectáculo de un niño muerto, tieso, con el mole de fuera. Pinche suerte la mía, me digo.
Prendo finalmente la lámpara con el corazón palpitándome como si supiese que voy a ver sangre, pero afortunadamente no encuentro ni rastro de los escuincles. Corro hacia el lugar donde los he visto por última vez. Busco las huellas de sus pisadas. Ah carajo, pero si los vi bien clarito. Más adelante, entre las líneas de alambre encuentro el gran racimo que sacaron del invernadero. Algunas uvas explotaron al caer al suelo. Su jugo humedece la tierra. Echo la luz en todas direcciones. Es posible que estén heridos, me digo. ¿Cómo les digo en inglés si están bien? ¿Cómo les digo que no les voy a hacer nada? Buscándolos sólo consigo perderme un buen rato entre las viñas. Tardo otro buen rato en regresar y levanto entonces el racimo del suelo que vi antes. Cuando llego con don Aristeo, él sigue tirado, sobándose las piernas. Le aviento lo que encontré como de recuerdo y me da gusto que algunas uvas se le embarren en la camisa.
—Ya ni la friega. ¿Pos no vio que eran unos escuincles?
—No tiré a matar, jijo de la tiznada —me reclama quitándose el racimo y mirando con detenimiento las uvas intactas—. ¿Pos quién crees que soy? ¿El Diablo?
Me habla en su lengua que me suena a insulto.
—No crea que porque no sé idioma no lo puedo también mandar muy lejos —le digo.
Intenta levantarse pero se vuelve a caer. Que se levante él solo, me digo. Me dan ganas de dejarlo tirado ahí para que las hormigas se lo zampen.
—Ayúdame a pararme —me dice—, no seas ojete, tú me tiraste. Anda, vamos a ver lo que se chingaron esos fantasmitas.
—¿Fantasmitas? Pero si eran de carne y hueso como usted y yo. ¿Qué no los vio?
—Aquí en el campo se ven muchas cosas que luego uno no sabe si son verdad.
Entramos al invernadero y lo primero que veo son los focos de alógeno colgando como piñatas blancas. Varias mangueras agujereadas que parecen culebras negras amarradas del techo expulsan a cada rato chisguetes de agua. Hace un calorón que hasta parece julio o agosto. Allá dentro las plantas de uvas le hacen a uno pensar que anda en la selva. Por ahí hay un escritorio y una gaveta arrumbada. El viejo saca un rollo de cinta de aislar. Lo sigo hasta dar con la pared por donde los pinches chamacos escaparon.
—Voy a tenérselo que reportar al patrón —dice.
—¿Al gringo de tenis?
—A su apá —dice—. Él es el mero jefe. Ya lo conocerás.
Junta la rasgadura y luego parece que se ha puesto de buenas porque me enseña cómo funciona el sistema de riego, las señales de enfermedad que hay que inspeccionar, el cuidado que uno debe tener al podar la planta.
—Esos se llaman sarmientos y ésta cepa —dice.
Se detiene en uno de los pasillos y arranca un gran racimo.
—Prueba una —dice—. Les ponen vitaminas para que nazcan así de grandes. Na´más cuidado y se te va una al cogote porque te ahogas. Ahora que vas a trabajar aquí necesitas saber todas estas cosas.
No me saben a nada del otro mundo. ¡Pero yo qué voy a saber! Sólo soy el nuevo velador. Un amigo me dijo que en el restaurante del casino de la ciudad necesitan lavaplatos. Pienso que por ahí puedo empezar; luego subo otra vez a la cocina y después me pelo a Los Ángeles. El campo no es lo mío. Igual y me paso a la construcción. Pagan mejor. Aunque ya estoy aquí. Si ahora renuncio, el casero me corre. Le debo un mes de la renta y al menos hoy ya gané unos dólares. ¡Qué más da! Tampoco la chamba es difícil. La mera verdad, pues. Si el viejo de don Aristeo puede, cómo jijos yo no. En un mes, tal vez dos, me largo de aquí.

Víctor Vásquez Quintas (Oaxaca, 1984) ha publicado los libros de cuentos Ûltimas anotaciones (FETA,2009), El ruido de los veraneantes (Parajes-SECULTA, 2016) y Madera (Pérgola, 2023). También las novelas cortas La Noche (Ediciones B, 2012) y POV (Pharus, 2013). Obtuvo las becas Jóvenes Creadores del FONCA (2011) y PECDA Oaxaca (2009) en las categorías de cuento y novela. Cuentos suyos han sido publicados en varias revistas y suplementos culturales, así como en las antologías Los mejores cuentos mexicanos edición 2004 (Joaquín Mortiz-FLM, 2004), Cartografía de la literatura oaxaqueña actual II (Almadía, 2012) y Cuentistas de Tierra Adentro 2007-2017 (FETA, 2017).
Comparte en redes sociales
Te puede interesar
© Editorial Pharus. Todos los derechos reservados 2021.
© Editorial Pharus. Todos los derechos reservados 2021.
© Editorial Pharus. Todos los derechos reservados 2021.