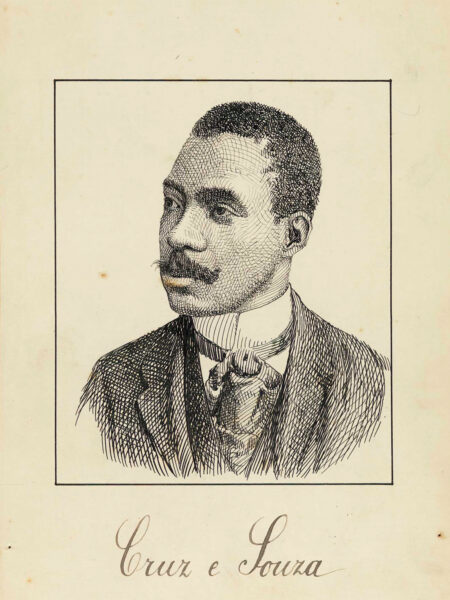
Era yo, un “mini-médico” cachetón, revisando a mi hermana Miriam en aquella antigua foto que me mostró mi madre.
Por supuesto, no recuerdo el momento en que fue tomada esa foto en el consultorio de mi papá. Tendría yo unos cuatro años y seguramente fue nuestro propio padre quien con su cámara Kodak de 35 mm, capturó ese instante en el cual yo auscultaba muy minuciosamente a mi hermana con el estetoscopio.
En esa foto, me encuentro frente al escritorio, sentado en esa silla de madera giratoria color gris que durante tantos años usó mi padre para dar consulta, que aún conservo con mucho orgullo en mi consultorio y sigo usando para el mismo fin. El consultorio privado de mi papá siempre estuvo en casa, tanto en la cerrada de Amado Nervo, como en la nueva casa en la calle de Degollado, a dos cuadras de la antigua morada, a la cual nos mudamos cuando yo tenía unos 3 años.
Esta era la forma en que trabajaban la mayoría de los médicos de provincia en aquella época, en la cual la privacidad y el descanso se veían fácilmente interrumpidos por el timbre de la casa sonando a cualquiera hora del día y de la noche, solicitando la atención de algún niño con fiebre o algún viejito que no podía orinar. La mayoría de la gente era de escasos recursos económicos y provenía de poblaciones aledañas a Texcoco. Iban hasta nuestra casa en busca de ayuda. Nunca vi a mis padres renegar o atender con desgano o enojo a ninguno de estos pacientes. Más bien, el que se enojaba, se ponía celoso y refunfuñón de que interrumpieran la comida con mis padres o frustraran algún fin de semana a Oaxtepec, ya con las maletas listas en el carro, era yo, a decir de mi mamá.
Este es el primer acercamiento a la medicina del cual tengo evidencia.
Observo la foto y me miro muy contento, sonriente, con una camisita blanca de manga corta, el cabello con corte de copete de burro. Mi hermana Miriam me observa con mirada curiosa y divertida, ella se encuentra con el pelo todo despeinado, con unos moñitos blancos y la blusita color naranja combinada con un collar de cuentas multicolor al cuello.
El hecho de que el consultorio estuviera en casa nos permitió una mayor cercanía y convivencia con mi padre, quien laboraba por las mañanas como médico familiar en el IMSS. En mis épocas puberales, cuando me empecé a aficionar aún más al futbol, recuerdo muchas tardes con mi padre en el patio de la casa echando chutes, entre consulta y consulta.
En aquel entonces, Texcoco era una comunidad muy pequeña y tranquila, todo mundo se conocía y sabía de qué familia provenía, de tal forma, que el IMSS de Texcoco era una unidad de medicina familiar que no contaba con especialidades médicas, solamente los consultorios de medicina general y la sala de urgencias cuyo principal flujo de pacientes eran los trabajadores de la fábrica de tapetes Luxor y Mohawk, que contaba con tres plantas en esta comunidad.
En ese entonces, esta empresa era el principal empleador de la zona de Texcoco, con cerca de cinco mil empleos directos, trabajando en tres turnos y con una producción muy grande, exportando a diferentes partes del mundo. En 1994 empezaron a desmantelar una de las instalaciones y a liquidar personal hasta que se llevaron toda la maquinaria y ahí acabó todo. Nadie se enteró de lo que ocurría hasta que cerró y más de tres mil personas quedaron en la calle.
Debo confesar que yo no soy texcocano, nací en la Ciudad de México por cabezón. Y es cierto. Cualquiera que me conozca lo puede confirmar. Pero como decía el Dr. Baltazar Barrera, mi maestro de Fisiología en la UNAM: —La cabeza es proporcional a la inteligencia. Vea usted a los alemanes, que cabezones son, pero que inteligentes. ¡Es como si trajeran una computadora incluida! —me decía.
Por lo menos este gracioso argumento Darwinista me ha servido siempre para romper el hielo y a veces provocar una que otra risa cuando soy “atacado” por mi interlocutor con ese argumento de mi cabeza.
Como ya mencioné anteriormente, la clínica del IMSS de Texcoco no contaba con especialistas y no se practicaban cesáreas, y ante tan evidente desproporción céfalo-pélvica, mi madre fue trasladada hasta el Hospital “Gabriel Mancera” y sometida a tan socorrida operación hoy en día. Soy chilango —por accidente y por cabezón— como ya lo dije, de lo cual me siento muy orgulloso porque es una hermosa y cosmopolita ciudad. Además, cuando viajo, las únicas ciudades que conocen los extranjeros son justamente: Cancún y Ciudad de México.
En Texcoco viví una adolescencia muy feliz, muy bonita. La vida de un pueblo en vías a crecer exponencialmente por la cercanía con la Ciudad de México, aunque conservando muchas de las características de las comunidades rurales.
Esa cercanía con las comunidades rurales y la práctica de médico familiar de mi padre, me dejaron recuerdos muy marcados en la mente y en mi corazón. Con claridad recuerdo que después de llegar del Seguro Social y comer en casa con la familia, atendía a una buena cantidad de pacientes de su consulta privada, ya por la noche salía a hacer visitas a domicilio. Íbamos todos. Mi madre, quien siempre le asistió en la atención hacia los enfermos en forma muy eficiente y humana; aún sin haber tenido un adiestramiento formal en enfermería, mis hermanas Mónica y Miriam, todos “trepados” en una combi —siempre les gustaron esas camionetas a mis papás— nos dirigíamos a comunidades como San Pedro Chiautzingo que estaba aproximadamente a 45 minutos de camino y donde mi papá era un rockstar, ya que prácticamente toda la pequeña comunidad se atendía con él, le tenían mucha fe para la solución de sus males.
Caminos enlodados, perros casi salvajes, oscuridad, gente pequeña con caras preocupadas saludaban a mi padre con toda la esperanza puesta en él. Con esas manos ásperas, casi como lijas y que entre ellos se comunicaban solo en náhuatl. Esa era la postal al llegar.
—Agárreme a los perros o no entro…— Advertía mi papá.
Y la respuesta casi siempre era la misma:
—Pase asté doitor Baldonado, con confianza, no muerden…”
—Eso dicen siempre, pues si no lo agarra no entro… –replicaba nuevamente mi padre, maletín en mano y al frente, protegiéndose para no ser sorprendido.
A veces, la visita domiciliaria ya no era lo oportuna y resolutiva que hubiéramos querido.
Recuerdo que en una ocasión, en la que, curiosamente sólo íbamos mi padre y yo, llegamos a un domicilio en Tulantongo, a una casa justo a un lado de la iglesia del pueblo, Teopanixpan, dirían en las comunidades de la serranía donde mayoritariamente se habla náhuatl y se suele dar nombre a las casas de acuerdo a las referencias geográficas de la comunidad. Al tocar el portón de madera, nos abrió una señora de edad media, con los ojos hinchados y la cara parcialmente cubierta con un rebozo gris.
—Venimos a ver al enfermito—dijo mi papá.
—Ah, ya no es necesario doctor— dijo la hija — ya acabó, ya acabó mi papá, de cualquier forma, muchas gracias—.
Mi papá les dio el pésame, se dio la vuelta y me dijo muy serio:
—Vámonos, viejo—.
Yo me quedé consternado y boquiabierto.
Al principio no entendí… ¿cómo que ya acabó?, ¿ya acabó de qué?, ¿Estaba comiendo o haciendo del baño acaso? Cuando caí en cuenta a lo que se referían, sentí como si ese señor que nunca conocí se hubiera muerto por nuestra culpa, por no llegar a tiempo —yo no era ni el doctor y tenía diez años a lo mucho— pero así lo sentí.
Muchas veces en mi vida como médico he tenido esa sensación, es curioso cómo a veces dos situaciones distantes en el tiempo se ven conectadas por la misma emoción o sentimiento en un instante inesperado. Y lo digo porque, como esa vez, de niño, sentí culpa por ese señor, otras veces he tenido ese mismo sentimiento, la sensación de que pude o debí haber hecho más por el paciente o a veces menos; a veces menos es mejor.
Frecuentemente la inacción en los casos en los cuales hay poco o nada que hacer, ofrecen una mejor calidad de vida a los pocos días que le restan al paciente. La incertidumbre del “hubiera” es algo con lo que siempre tenemos que lidiar los médicos en nuestras mentes y corazones.
En el caso de este paciente me llamó la atención la calma y la aceptación del familiar hacia lo inminente. No hubo reclamos, no hubo señalamientos ni acusaciones hacia nadie. Sólo un simple y llano “ya acabó mi papá, doctor”.
Así es la vida, se acaba y no es culpa de nadie. Numerosos filósofos y pensadores han intentado dilucidar el significado de la muerte y auxiliar al ser humano en su temor frente a ella. Con frecuencia sentimos temor de morir, aunque de antemano sabemos que es el único porvenir seguro que tenemos como humanos.
La reflexión anterior me hace recordar a un profesor que tuve en la materia de Bioética, cuando cursé la maestría en ciencias médicas, era autor de un libro sobre Tanatología. Como tantos escritores en nuestro país, llevaba consigo sus libros a la venta, “para ayudarse y hacerse de otro dinerito”, se lo compré y le pedí que me lo autografiara, me preguntó mi nombre y me escribió:
Para Miguel:
Vive feliz y muere en paz…
Obviamente mi actitud fue de asombro ante tal dedicatoria. El profesor al ver mi expresión, me dijo:
—Analícelo, es una bonita dedicatoria: Vive feliz y muere en paz…—
Pienso en todos los médicos que he conocido los cuales han enfrentado a la enfermedad y a la muerte aun en circunstancias más adversas, con menos recursos y reflexiono sobre mi persona, mi vocación y mis circunstancias. Mientras, en la oficina principal de mi consultorio observo el cuadro que un paciente pintó con sus propias manos y le obsequio a mi padre; se titula “La última faena” y tiene la firma del autor un tal “Vargas”, el cual le fue obsequiado en agradecimiento después de que él lo interviniera exitosamente de una apendicectomía. En dicho óleo se observa a dos galenos sosteniendo de los hombros a un torero desvanecido, con lividez cadavérica y quien se encuentra gravemente herido por una cornada de toro en la arteria femoral, a un lado de los galenos, se representa a la muerte con su guadaña, queriéndose apoderar del alma del matador y los médicos luchando arduamente en contra de ella. Este concepto popular, de que la función principal del médico se limita a “luchar contra la muerte” aparte de no ser correcto, lo coloca en una posición de perdedor obligado, porque en última instancia, la muerte siempre saldrá ganando.
Esta reflexión me recuerda al pasaje de La peste de Albert Camus, en el cual se establece un diálogo entre Tarrou y el Dr. Rieux sobre la convivencia con la muerte, situación con la que los médicos lidiamos frecuentemente:
—Después de todo… —repitió el doctor y titubeó nuevamente mirando a Tarrou con atención-, esta es una cosa que un hombre como usted puede comprender. ¿No es cierto, puesto que el orden del mundo está regido por la muerte, que acaso es mejor para Dios que no crea uno en él y que luche con todas sus fuerzas contra la muerte, sin levantar los ojos al cielo donde él está callado?
-Sí -asintió Tarrou-, puedo comprenderlo. Pero las victorias de usted serán siempre provisionales, eso es todo. Rieux pareció ponerse sombrío.
-Siempre, ya lo sé. Pero eso no es una razón para dejar de luchar.
El acto médico a lo largo de la historia siempre ha sido el mismo: un individuo con un padecimiento que solicita ayuda para resolverlo y otro ser humano que acepta proveer tal atención. La relación médico-paciente ha cambiado y ha adquirido matices complejos, transformándose en algo muy distinto, pero a pesar de la amenaza, la buena relación médico-paciente y la constante comunicación sigue siendo la esencia y la naturaleza de la medicina.
La vocación es un proceso de autodescubrimiento complejo y que cada uno de nosotros vive de forma muy diferente. No hay una receta mágica que nos haga darnos cuenta cual es el oficio al que pensamos dedicarnos el resto de nuestra vida. Hay personas que desde pequeños saben muy bien a qué se quieren dedicar y hay a quienes les llega la vocación en forma tardía. Cada quien tiene su propio tiempo.
Escribiendo este relato, me he percatado que la influencia principal para decidir mi vocación fue mi padre, a través de todos los años que tuve la fortuna de compartir con él, hasta su muerte a los 65 años. Bien dicen que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. El ejercer esta bella y noble profesión es una más de las muchísimas cosas que tengo que agradecerle a mi padre, al haber despertado en mí el amor a la medicina y posteriormente poder estudiar una especialidad como la urología, que es apasionante y de la que he tenido la suerte de vivir en plena era de la revolución tecnológica, con una evolución en pocos años en forma exponencial.
He sido feliz practicando la medicina y aún me quedan varios años por delante de servicio público antes de poder jubilarme, sin embargo, el quehacer médico y la satisfacción que me retribuye, me hacen desear seguir ejerciendo la medicina mientras mis facultades físicas me lo permitan.
El ser médico me ha permitido no sólo ayudar a los enfermos sino que además ellos han sido generosos y han desnudado su alma permitiéndome conocer, de primera mano, sus temores, debilidades y sacrificios de las cuales podría relatar numerosas historias curiosas, personales y llenas de vida, cosa que sin duda escribiré en alguna otra ocasión.
Quiero finalizar este ensayo con esta frase del gran médico español Gregorio Marañón, quien escribió:
«Si ser médico es amor, infinito amor, a nuestro semejante…entonces ser médico es la divina ilusión de que el dolor, sea goce; la enfermedad, salud; y la muerte: vida.»
Dr. Miguel Maldonado-Avila. Egresado de la Facultad de Medicina, C.U., UNAM. Urólogo, egresado del Hospital General de México. Tiene una Maestría en Ciencias Médicas por el IPN.

Comparte en redes sociales
Te puede interesar
© Editorial Pharus. Todos los derechos reservados 2021.
© Editorial Pharus. Todos los derechos reservados 2021.
© Editorial Pharus. Todos los derechos reservados 2021.
Un comentario
Crecido «a los pies del Maestro», su padre. Es de notar que es de los menos que se inspiran en esta gran tarea del hacer médico. Gracias por compartir!